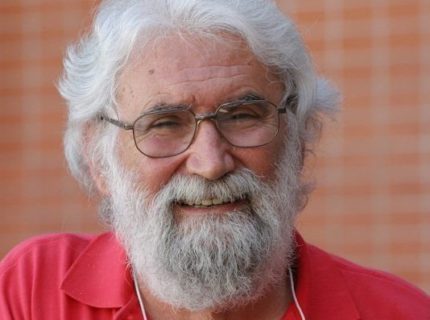La dimensión de lo femenino no es exclusiva de las mujeres, pues tanto los hombres como las mujeres somos portadores, cada cual en su propio estilo, de lo masculino y de lo femenino.
Tomás de Aquino en la Suma Teológica, ya en su primera cuestión, al abordar el objeto de la teología, dejaba claro que puede abordar cualquier tema, siempre que lo haga a la luz de Dios. En caso contrario perdería su pertinencia. Por lo tanto, en esta perspectiva, cabe preguntarse acerca del sacerdocio de las mujeres, realidad que les fue negada en la Iglesia romano-católica. Y considerar las buenas razones teológicas que garantizan su conveniencia.
El llamado “depósito de la fe”, es decir, la positividad cristiana, no es una cisterna de aguas muertas. Ella se reaviva confrontándose con los cambios irrefrenables de la historia, como en el caso suscitado por el Sínodo de la Amazonia.
Así, en todo el mundo se verifica cada vez más la reafirmación de la paridad de la mujer, en dignidad y derechos, con el varón. Comprensiblemente, no es fácil desmontar siglos de patriarcalismo, que implica disminuir y marginar a la mujer. Pero lenta y consecuentemente, las discriminaciones van siendo superadas y, en ciertos casos, hasta castigadas. En la práctica, todos los espacios públicos y las más diversas funciones están abiertas a las mujeres. ¿Vale esto también para el sacerdocio de las mujeres dentro de la Iglesia romano-católica? En las Iglesias evangélicas, en la anglicana y también en el rabinato, las mujeres han sido admitidas en la función antes reservada sólo a los varones.
Hasta fecha reciente la Iglesia romano-católica, en los estratos de la más alta oficialidad, se negaba a plantear la cuestión, especialmente con Juan Pablo II. Quedó rehén de la secular cultura patriarcal, pero no puede convertirse en un bastión de conservadurismo y anti-feminismo en un mundo que avanza hacia la riqueza de la relación hombre y mujer. El Papa Francisco tiene el mérito de plantear las cuestiones pertinentes del mundo de hoy, como la cuestión de la moral matrimonial o el tratamiento a dar a los homoafectivos y a otras minorías.
Como afirmaba aún en el siglo pasado una feminista, A. van Eyde: «El bien del hombre y de la mujer son interdependientes. Ambos quedarán lesionados si, en una comunidad, uno de ellos no puede contribuir con toda la medida de sus posibilidades. La Iglesia misma quedaría herida en su cuerpo orgánico si no diese cabida a la mujer dentro de sus instituciones eclesiales» (Die Frau im Kirchenamt, 1967: 360).
La minuciosa investigación de teólogos y teólogas del más alto nivel ha demostrado que no hay ninguna barrera doctrinal ni dogmática que impida el acceso de las mujeres al sacerdocio.
En primer lugar, hay que recordar que hay un solo sacerdocio en la Iglesia, el de Cristo. Los que vienen bajo el nombre de “sacerdote”, son sólo figuras y representantes del único sacerdocio de Cristo. Su función no puede ser reducida, como sostiene la argumentación oficial, al poder de consagrar. Se puede decir que toda la vida de Cristo es sacerdotal: se presentó como un ser-para-otros, defendió a los más vulnerables, también a las mujeres, predicó fraternidad, reconciliación, amor incondicional y perdón. No se muestra sacerdote sólo en la Última Cena, sino en toda su vida, es decir: fue un creador de puentes y de reconciliación.
La función del sacerdote ministerial no es acumular todos los servicios, sino coordinarlos, para que todos sirvan a la comunidad. Por el hecho de presidir la comunidad, preside también la eucaristía. Este servicio (que San Pablo llama “carisma”, y son muchos) puede muy bien ser ejercido por las mujeres como se muestra en las iglesias no romano-católicas y en las comunidades eclesiales de base.
Y habría razones de las más convenientes que fundamentan tal ministerio por parte de las mujeres.
En primer lugar, la primera Persona divina en venir al mundo fue el Espíritu Santo, que asumió a María para engendrar en su seno a la segunda Persona, el Hijo encarnado, Jesucristo. El Hijo sólo vino después del “fiat” (el sí) de María.
Seguían a Jesús no sólo apóstoles y discípulos, sino también muchas mujeres que le garantizaban la infraestructura. Ellas nunca traicionaron a Jesús, lo cual no se puede decir de los Apóstoles, especialmente del más importante de ellos, Pedro. Después de la prisión y la crucifixión, todos huyeron. Ellas se quedaron al pie de la cruz.
Fueron ellas las que primero, en una actitud genuinamente femenina, acudieron al sepulcro para ungir el cuerpo del Crucificado. El mayor acontecimiento de la fe cristiana, la resurrección de Jesús, fue testimoniado en primer lugar por una mujer, María Magdalena, hasta el punto de que S. Bernardo dijese que ella fue “apóstol” para los Apóstoles.
Si una mujer, María, pudo dar a luz a Jesús, su hijo, ¿cómo no va a poder representarlo sacramentalmente en la comunidad? Aquí hay una contradicción flagrante, sólo comprensible en el marco de una Iglesia patriarcal, machista y compuesta de célibes en el cuerpo de dirección y de animación de la fe.
Lógicamente, el sacerdocio femenino no puede ser una reproducción del masculino. Sería una aberración si así fuera. Debe ser un sacerdocio singular, según el modo de ser de la mujer, con todo lo que denota su feminidad en el plano ontológico, psicológico, sociológico y biológico. No será la sustituta del sacerdote. Realizará el sacerdocio a su propio modo.
Vendrán tiempos en los que la Iglesia romano-católica acomodará su paso al del movimiento feminista mundial y con el del propio mundo, hacia una integración del “animus” y del “anima” para el enriquecimiento humano y de la propia Iglesia.
Estamos, pues, a favor del sacerdocio de las mujeres dentro de la Iglesia romano-católica, escogidas y preparadas a partir de las comunidades de fe. Corresponde a ellas darle una configuración específica, diferente de la de los varones.